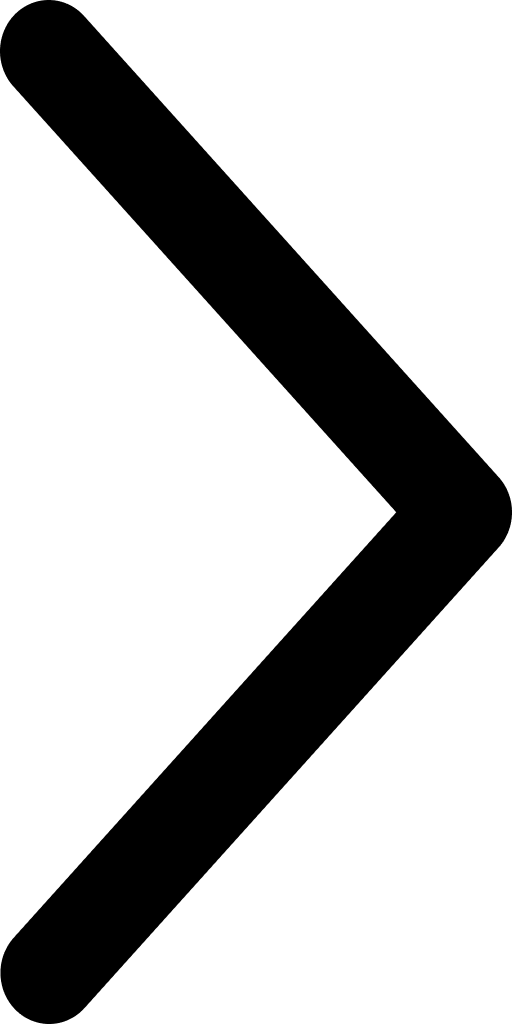Hace un año que me convertí en madre. Tengo que avisar que, después de escribir esto, hice una pausa porque todavía no caigo. Pasó lento, y pasó rápido, una cualidad muy digna de la maternidad, y parte de la dualidad tan profunda que la distingue de muchos otros estados. En gran medida, a raíz de esto es que cada minuto se siente como un torbellino y mi pulso está intentando recalibrarse para deliberar quién soy.
Pasaron cuatro estaciones y aún siento que me falta mucho entrenamiento en este estado. El de ser un nuevo ser del que dependen otros. El de ser una mujer profesional en posparto con la presión de tener que hacerlo todo, hacerlo bien, hacerlo sin dormir, hacerlo entregándome hasta perderme, hacerlo agradecida, hacerlo linda y hacerlo sin quejarme. Caer en cuenta del hecho de que, de ahora en más, se espera que me acostumbre a vivir así, tuvo un enorme efecto en mí. En lo emocional, sin duda, pero también en lo físico. Curiosamente, esto último fue lo que más me sorprendió.
Los últimos meses del embarazo, mi piel se estiró hasta que cada una de mis extremidades simuló ser globo. No tengo idea cuánto aumenté de peso en esos nueve meses. Más allá de ser la tercera pregunta que más recibí, bloqueé esos números de mi mente para que no se convirtieran en otra batalla más que tenía que librar. Sin embargo, podría estimar que cada tobillo pesaba alrededor de un kilo y a mis camisetas les faltaban al menos diez centímetros para completar el contorno de mi espalda.
Gracias a las redes sociales, aprendí a aplicar varios trucos para acomodar los pantalones en donde habitaba mi cintura. Con la asistencia de un arsenal de remeras oversize, logré ocultar lo que me quedaba debajo: unas gomitas de pelo más tirantes que tanza de pescador que pedían auxilio desde el ojal al botón, mientras se contorneaban para cooperar en que no terminara con las piernas al aire en plena calle. Así fue como, mientras me inflaba más y más, ya sin poder calzarme un zapato, empecé a temer qué iba a ser de mí después de que no tuviera más la excusa de que estaba creando vida.
Esta duda mutó rápidamente a una sensación de injusticia. Con todo lo que estaba viviendo, sumar aquel maldito momento frente al espejo a todos los miedos de potenciales fracasos que podía llegar a perpetuar como madre, me paralizó. A mi marido, que por fortuna siempre tuve a mi lado, no sentía le pasara nada de esto. A fin de cuentas, su cuerpo no se estaba transformando. Sin embargo, no pude dejar de pensar en que la proyección de un estándar físico solo se aplicaba a mí, y esa noción no la pude soltar.
Pero las cosas no sucedieron como imaginaba. El posparto hizo lo que nunca había hecho una dieta: quitarme el hambre y encogerme. De repente, los pantalones que conservaba en mi ropero como reliquias del 2014, se convirtieron en los únicos que me calzaban bien. Las camisetas que había abandonado por demasiado ajustadas, ahora las podía usar y disfrutar que me quedaban entalladas. Pero hasta ahí llegó el goce. Adentro mío, algo no terminaba de alinearse con este intento de satisfacción.
En paralelo a este desarrollo de acontecimientos, mi alma, como lobo salvaje, gritaba por dentro. Ser parte de la única clase de belleza aprobada, sin querer, pero queriéndolo, no estaba teniendo el efecto en mí que durante tanto tiempo había anhelado como si fuese la última antorcha de la felicidad. Así me habían enseñado que había que ser. Así me habían dicho que era como, como mujer, se alcanzaba la aceptación máxima.
Por el contrario, ese cuerpo se volvió la manifestación de un profundo brote de soledad y un interior abatido por los cambios que no lograba procesar. Era la versión real de un hambre de descanso y contención. Era la carátula de una mujer sin consciencia de que, además de dar vida, había empezado un período de duelo cuya primera gran exposición, fue la mutación de su cuerpo.
Pero en cuanto toqué fondo, a través de tantos cambios, una luz se encendió. Tuve que llegar a ese fino haz de iluminación para darme cuenta de que, a través de esta experiencia, había conocido lo que es, quizá, uno de los aprendizajes más grandes de mi vida maternal hasta hoy: que no me importa ser flaca, mamá. No me importan los piropos. Al menos no hasta que lo que esté flaco sea mi alma. Mientras tanto, no me hacen bien y no me importan. Soy consciente de que no puedo hacer que las proyecciones del exterior me resbalen de la noche a la mañana, pero tengo la adrenalina suficiente para evitar que me dominen. Ahora sé que la procesión que importa es la que va por dentro, y eso es lo que le tengo que transmitir a mi hija.
Entonces, aquel duelo, tal como comprendí luego, tenía que ver con dejar de ser quien era para conocer quién soy hoy. En esa despedida, también estaba el cuerpo que, de manera por demás generosa, me trajo hasta acá. Porque, como bien dice Clarissa Pinkola Estés en “Mujeres que corren con los lobos”, no ver genuinamente al cuerpo de una mujer como una revelación de sabiduría, sobre todo en este estado, es no prestar atención a la naturaleza. Y coincido en que no puede haber solo un canto de pájaro o una sola clase de pino. No puede haber solo una clase de cuerpo, de cintura o de piel. Cada cuerpo es, y debe ser, libre de ser quien es. No por cómo lo ven de afuera, sino porque es, al fin, de una fortaleza acorde a quien se encuentra dentro.
-