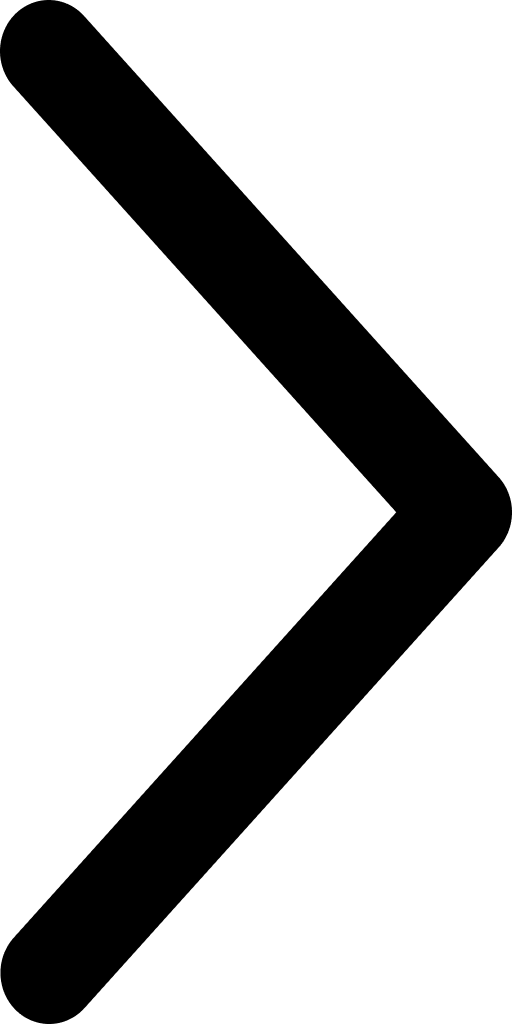—¡En primer lugar está la rambla de Montevideo!
Me dice mi marido colombiano mientras hojea una guía que compramos en nuestra última visita a mi país, sobre los lugares más destacados de Uruguay.
—Por supuesto —le contesto yo.
Lo miro desde el asiento opuesto de la mesa del estar en nuestra casa en Roma, sin encontrar palabras que expandan lo que siento. Mientras él sigue pasando las páginas, pienso en cómo explicarle lo que significa bajar la ventana y ver el agua mientras se recorren esos kilómetros interminables a la orilla del río. Eso que, me atrevo a decir, hago prácticamente desde el día en que nací. Eso que busco cuando quiero volver el tiempo atrás.
Me rindo rápido, porque necesito más tiempo para pensar, pero también porque su comentario me lleva a hacer un viaje en el tiempo.
Hace casi veinte años, cuando me fui de Uruguay, lo hice convencida y tranquila de que era la mejor decisión para mí. Durante los años siguientes, más veces de las que recuerdo, me costó más regresar que volver a irme. Me resultaba muy difícil lidiar con la lucha interna entre una parte de mí que seguía mirando a la rambla con tanto amor, y otra que temía ser demasiado diferente de la que se había ido. Pasaba mis estadías entre vaivenes de negación, nostalgia y felicidad, fantaseando con llegar a mi casa lejos de mi ciudad natal, y así liberarme del fantasma de tanta dualidad.
Pero con los años me fui amigando con la idea de poder ser dos. En lugar de intentar desapegarme de lo que pertenecía a una o a la otra, aprendí a sacar provecho de lo que cada una me ofrecía, y a disfrutarlo, fuera cual fuera la versión que tenía la autoridad en ese momento.
Poco a poco, me volví a enamorar de los lugares, de los recuerdos, y de la gente que extraño. Del asado, y de estar rodeada de las voces de mi familia. De vibrar con el cariño que se recibe al entrar a una panadería y que te saluden por tu nombre, o al ir a un restaurante y pedir “lo de siempre”. Esas, y una lista interminable de experiencias que, aunque viva la misma cantidad de años en otra ciudad, nunca se van a sentir igual.
El proceso de recuperar la capacidad de admirar estas cosas no fue fácil. Mejor dicho, fue arduo e intenso. Fueron años en los que me vi puesta a prueba por mí misma una y otra vez, y en los que quise rendirme en mi búsqueda de una solución para el desasosiego más veces de las que recuerdo.
Si tuviera que describirlo en un solo intento, diría que la parte más desafiante fue atravesar esos momentos en los que, pese a estar rodeada, pese a estar acompañada, me sentía sola.
Porque no hay nada como cuando la distancia te recuerda el vacío que nunca toca la puerta. No hay nada como la profunidad de un alma sin distracciones, que se sabe cometa enredada en árboles de tierra ajena.
La vida no es lineal, y estemos donde estemos, no somos inmunes a los altibajos. Donde sea que estemos, a veces nos encontramos solos. Solo que, en este caso —en nuestro caso—, a veces estamos solos y además lejos.
Son esos momentos en los que todo te hace dudar. Momentos en los que toma fuerza la idea de que quizá la distancia no se acorta, sino que se alarga con el tiempo. Cuando parece inevitable contemplar que existe un tipo de soledad que solo se cura con un tipo de compañía.
Pensando que, tal vez, en mi caso, también con una vista. La vista de un río.