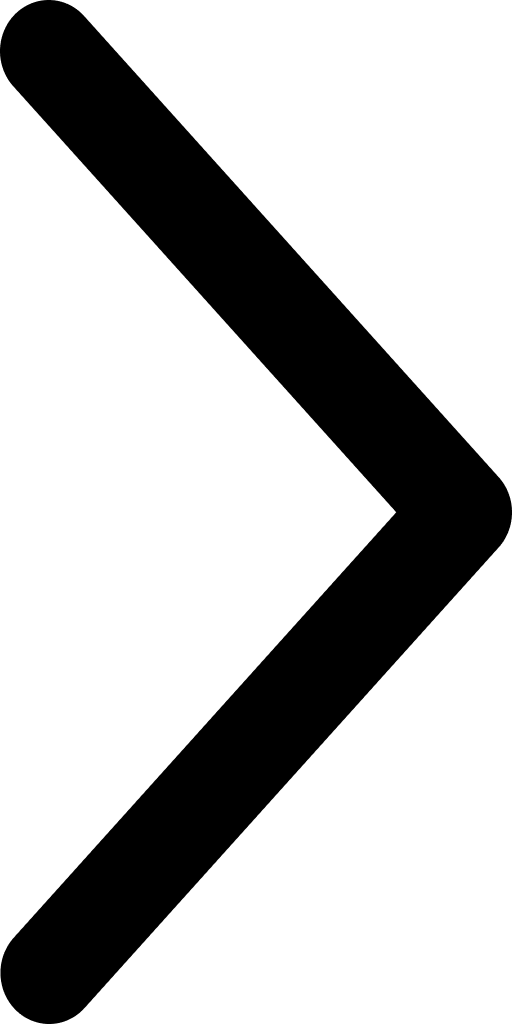Amurallar el propio sufrimiento es arriesgar a que te devore desde el interior
Frida Kahlo
Hay una escena que se repite hoy en muchos hogares: un adolescente encerrado en su habitación, conectado a sus dispositivos, mientras los padres presumen que está perfectamente a salvo. “Está en casa, está seguro”, piensan. Sin embargo, en el mundo virtual, oculto a la mirada adulta, a veces se libran batallas silenciosas que dejan heridas profundas. Adolescencia, la aclamada serie de Jack Thorne, expone con crudeza esta paradoja: cómo las redes sociales, que prometen conexión, pueden ser también territorios de una violencia tan invisible como incisiva. Un dolor que no hace ruido, que no deja marcas físicas, pero que puede devastar una vida. Hoy más que nunca, el mayor peligro no siempre está en la calle: puede gestarse en la intimidad misma de una pantalla encendida.
En Adolescencia, esta violencia invisible cobra cuerpo en la historia de un adolescente que, mientras permanece conectado a la computadora en su habitación, se convierte en blanco de un hostigamiento cruel a través de las redes sociales. Desde afuera, sus padres ven a un hijo adolescente como cualquier otro, inmerso en el mundo infinito y atrapante de la virtualidad. No perciben —ni sospechan— el acoso constante, las humillaciones públicas, el dolor que se acumula en la pantalla y que no encuentra palabras para ser contado. La serie muestra cómo las burlas, las amenazas y la exclusión social se sellan y se propagan sin pausa en el mundo virtual, donde los límites se diluyen y el sufrimiento se intensifica. El hogar, que alguna vez fue refugio, ya no ofrece protección cuando el daño entra por las puertas abiertas de la conectividad permanente.
Esta nueva forma de violencia presenta características distintas y más difíciles de detectar. A diferencia del bullying tradicional, que encontraba un límite físico —el aula, el recreo, la calle o la cancha de futbol—, la violencia virtual no conoce fronteras ni pausas. Permanece activa las veinticuatro horas, se multiplica en comentarios, en imágenes y en humillaciones públicas que quedan estampadas en muros, historias y galerías de redes sociales. La víctima no puede escapar: lleva consigo la agresión en su propio teléfono, en cada notificación, en cada nueva conexión. Esta omnipresencia del acoso intensifica el aislamiento, la vergüenza y la sensación de impotencia. Así, Jamie, el joven protagonista de Adolescencia no encuentra otra salida que el acting out: atrapado entre el miedo a hablar y el peso del hostigamiento constante, su sufrimiento crece en silencio hasta detonar en un asesinato. La violencia en las redes es más difícil de reconocer y contener y, por eso, más imprevisible y destructiva en sus consecuencias.
Las secuelas psicológicas de este dolor silenciado pueden ser devastadoras. Aislados, atrapados en la vergüenza o en el miedo a no ser comprendidos, muchos adolescentes internalizan el sufrimiento hasta que se transforma en síntomas más graves: trastornos de ansiedad, depresión profunda, conductas autolesivas o actos de violencia hacia otros. Adolescencia expone con crudeza este proceso: un joven que, sin ser escuchado ni visto en su sufrimiento, termina actuando su dolor de la única manera que encuentra posible. No se trata de un caso aislado ni de una “mala elección”: es la consecuencia extrema de una herida invisible y, por eso, desatendida. Cuando no es reconocida ni acompañada, la violencia puede corroer nuestro mundo interno hasta convertirlo en un espacio de desesperanza y resentimiento.
Pero lo que revela Adolescencia no es la mera omisión o la negligencia de los adultos, sino algo mucho más inquietante: la existencia de un terreno nuevo que aún no sabemos habitar. Hoy, niños y adolescentes disponen de un espacio de privacidad que las generaciones anteriores no conocimos: el dormitorio, antes refugio íntimo, se ha convertido en una puerta abierta de par en par al mundo, atravesada en soledad a través de una pantalla. Así, esta privacidad, que puede representar un paso legítimo hacia la intimidad y la autonomía, también expone a los más jóvenes a amenazas invisibles, sin la presencia de otros que puedan reconocerlas y proteger, contener o poner límites cuando es necesario. Antes, la infancia y la adolescencia se desarrollaban en espacios compartidos: la calle, el club, la plaza, el cine o el teatro. Hoy, en cambio, el encuentro, el juego y la palabra se consumen, en silencio, en la soledad de un cuarto cerrado, lejos de toda mirada.
La serie no retrata padres ausentes ni indiferentes sino presentes y preocupados en criar a sus hijos de la mejor manera posible, cuidándose de no repetir los modelos de violencia que ellos mismos habían padecido. “Estaba en su habitación. Creíamos que estaba a salvo. ¿Qué daño podía causar ahí?”, se pregunta el padre, con una mezcla de incredulidad y culpa. “Deberíamos haberlo visto y detenido, pero no podemos vigilarlos todo el tiempo”. Y es cierto: ni podemos ni deberíamos aspirar a ser el ojo de Gran Hermano de nuestros niños y adolescentes. Pero también es verdad que el avance tecnológico nos fuerza a reconocer que la realidad de hoy no es la misma que conocimos nosotros y, así, a formularnos una pregunta tan apremiante como incómoda: ¿Cómo cuidar sin invadir, proteger sin encerrar, acompañar sin sofocar a quienes aún dependen de nosotros para adquirir las herramientas necesarias para el futuro ejercicio de su libertad? Incluso los padres y educadores más atentos podemos vernos ciegos ante un sufrimiento que ya no se padece solamente en los espacios tradicionales de convivencia, sino en un territorio nuevo, invisible y solitario: el mundo virtual.
No se trata de vigilar ni de retroceder a formas de control que reprimen y sofocan. Se trata de asumir, con lucidez y coraje, que el mundo donde crecen nuestros niños y adolescentes ha cambiado de raíz. Allí donde antes jugaban, leían o compartían la televisión familiar, hoy habitan solos frente a pantallas personales que, en silencio, pueden herirlos. La violencia ya no siempre grita ni golpea: se insinúa, se desliza, atraviesa sin ruido y deja marcas invisibles. Nuestra responsabilidad es aprender a ver dónde ya no vemos, a intuir lo que no se dice, a estar presentes sin invadir. Es difícil. No hay recetas. Pero es una tarea que no podemos eludir si queremos ser, para ellos, un refugio posible en un mundo cada vez más fragmentado y sordo al dolor.
Magdalena Reyes Puig
Licenciada en Filosofía
Licenciada en Psicología
Instagram: @magdalenareyespuig
Correo: licmreyespuig@gmail.com